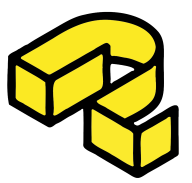por Lucas Ospina
[publicado en 070]
¿En qué momento llegaron a la Universidad de los Andes estos cursos de 8 semanas que abundan, se abren y se cierran cuando uno menos lo piensa y que tienen a estudiantes del pregrado corriendo todo el tiempo de aquí para allá?
Hace unos siete años vi que uno de esos cursos apareció en el pregrado de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Humanidades. Recuerdo que se decía que era una acción favorable para estudiantes y docentes de planta, un alivio temporal mientras se hacían reformas en todos los pregrados dirigidas a contar con menos cursos, menos horas, más autonomía y un cambio real en las formas de aprender y de enseñar.
Se quería evitar el dictamen de la sobrecarga y el embrutecimiento que produce la perversión de un sistema educativo, y que se reflejaba, por ejemplo, en lo que le dijo un grupo de estudiantes de intercambio a un vicerrector académico luego de terminar su semestre de estudio en esta cima empinada de Los Andes:
— «Nunca habíamos estudiado tanto, pero nunca habíamos aprendido tan poco».
Desde hace dos décadas se recortaron los pregrados de 5 a 4 años, pero, en muchos programas, no se recortó el número de materias. La normalidad del horario estudiantil pasó de un techo de 5 o 6 cursos al semestre a nueva normalidad que rompió el techo: 7, 8 y hasta 9 materias por semestre. Una sobrecarga que parece, incluso, ilegal: los días tendrían que ser de 48 horas y las semanas de 14 días para cumplir con la ecuación de créditos, horas y tiempo de estudio exigido (y más en un campus incompleto, carente de residencias estudiantiles para su amplia población y donde el pretendido tiempo de autonomía del estudiantado se diluye en horas malvividas en el tráfico bogotano y en la disonancia cognitiva de ser de día una persona adulta y responsable y de noche volver a un estado de párvulo en la cuna de papá y mamá).
Esta sobrecarga de materias en el pregrado tiene sus efectos: mediocridad, trampa, plagio, estrés, problemas de salud por falta de sueño, consumo de drogas para aumentar el rendimiento, culpa, ansiedad, inmadurez emocional, en fin… Con estos cursos de 8 semanas se prometía un alivio momentáneo mientras llegaban las anheladas reformas.

Este alivio temporal se extendía a la planta profesoral que durante esta coyuntura podría alternar su carga en dos ciclos durante el semestre: tener uno o ningún curso en un período de 8 semanas, dos o tres cursos en el otro ciclo, y ver como el tiempo de permanencia en clase disminuía por un período largo que, sumado a los meses sin docencia del periodo intersemestral, convertía este en un empleo casi ideal: el profesor sin clase, o con poca clase, gracias a estos minisabáticos insertos en la cotidianidad asalariada del semestre académico.
Luego de mucho tire y afloje institucional pedaleado, sobre todo, por un mandato de la Vicerrectoría Académica, las reformas de todos los pregrados llegaron, y llegaron, sí, pero plagadas de cursos de 8 semanas. Lo que era un alivio temporal o la excepción, se volvió institución y parte del paisaje.
Algunas facultades como Derecho o Economía, luego de discutir las ventajas y desventajas de esta modalidad de educación, no se montaron al bus de los cursos de 8 semanas, pero eso no las blindó ante la afectación que esta modalidad de educación exprés le trajo a la cultura de la vida universitaria en la Universidad de los Andes. Los cursos de 16 semanas ahora son el bicho raro en muchos pregrados y todos los programas de la universidad se ven a la merced de los cursos de 8 semanas que marcan el semáforo y el corre corre de un semestre roto, golpeado y fracturado por 2 ciclos.
Pasamos de un solo periodo de entregas del 30% a una alternancia de 2 periodos de entregas del 30% en el semestre, de un periodo de exámenes y entregas finales a 2 periodos de cierre de cada ciclo reducidos a entregas donde todo coincide en una sola semana. Como profesor de cursos de 16 semanas puedo ver con claridad los picos y abismos de la fluctuación de atención y desatención: en las semanas 3 y 4, 7 y 8, 12 y 13, 16 y semana final de exámenes percibo al cuerpo estudiantil en ese estado propio de una mente errante y veo, en muchos casos, la infelicidad que causa la desconcentración.
Antes de las reformas era habitual contar con dos semanas y casi tres semanas para entregas y exámenes finales y, más importante aún, si se trata de autonomía estudiantil, como estudiante uno se podía conocerse a sí mismo por fuera del control profesoral, por fuera del tetris del horario semanal, ese tiempo libre del final era un nuevo comienzo, un tiempo liberado para ser un estudiante ocioso, menos escolarizado y más cercano al origen de la educación, a la raíz de escuela, del latín schola, del griego scholḗz: “ocio”.
Cuando alguien dijo que el cuerpo estudiantil iba a resentir esos ajustes que privilegiaron los cursos de 8 semanas, la respuesta fue que pronto se acostumbraría a la implementación y que en un plazo de unos cuantos semestres ya nadie recordaría el otro sistema de cursos y que todo sería como si siempre hubiera sido así. Pero hubo inconformidad, por ejemplo, en noviembre de 2021 en el Departamento de Arte 131 estudiantes de ese pregrado y 13 docentes de cátedra y planta, firmaron un carta para expresar inconformidades y dudas sobre la reforma; la carta circuló por el conducto regular, sufrió las discusiones de rigor en varias instancias, recibió las respuestas protocolarias y fue productiva: produjo una serie de promesas hasta hoy incumplidas.
Y sí, el estudiantado se ha acostumbrado: la educación exprés se ha extendido a una comunidad exprés, ¿para qué intentar conocer más a otra persona, sea estudiante o docente, si desde que comienzan los cursos ya están por terminar y luego viene otro curso donde va a pasar lo mismo? A veces uno duda si de verdad regresamos a nuestro bello campus boutique luego de la pandemia, si de verdad estamos acá en los predios amurallados de la universidad; si a falta del duelo que nunca le hicimos a ese periodo pandémico de tantos tiempos muertos y proyección agonística, ahora adquirimos un mecanismo de defensa, de distanciamiento social, para enfrentar a una cotidianidad implacable que se emplazó de un día a otro: pasamos del tapabocas de nuevo a la jáquima, la rienda y las espuelas de la carrera escolar y laboral, un proceso frenético de acreditación, certificación mutua y vigilancia para ver quien está más ocupado y suma más prestigio académico en modo juiciosito de trabajar, trabajar y trabajar.

En las reformas de los pregrados hubo una reducción de créditos, sí, pero no necesariamente de materias, o de un giro pedagógico que haya aprendido en algo de los cambios que trajo internet y donde la Universidad de los Andes destaque, por una pedagogía diferencial, sobre otras instituciones; se gaseó en muchos casos el aire inerte de una filosofía pedagógica jerárquica en un nuevo envase más compacto. Los cursos de 8 semanas pueden ser lo indicado para un tipo específico de materias, pero esta inclusión —así le traiga beneficios al profesorado de planta—, no justifica convertirlos en el reloj que marca el tiempo oficial universitario. No sobra recordar que la Universidad de los Andes presenta un balance económico frágil por su dependencia, en exceso, de lo que reportan los ingresos por las matrícula del pregrado y que este cuerpo estudiantil es el corazón de nuestra actividad.
El sector de la planta que dominó en muchas de las reformas del pregrado siempre procuro por ver sus cursos ahí, sus áreas de experticia, sus prerrequisitos, tal vez con menos horas de presencialidad y menos contacto con el estudiantado sin que eso le signifique una reducción salarial (como sí le pasó a la cátedra), pero sí con una obligatoriedad en sus cursos que le garantice a este cuerpo profesoral de planta sumar por siempre y para siempre —jubilación mediante— un mínimo de estudiantes en la hacienda estudiantil (la Academia es territorialidad).
El alto costo de la matrícula, el deficiente sistema de comunicación y asesoría, sumado al credo de que el pago millonario para entrar al club universitario se debe reflejar por extensión en un alto consumo de clases y de títulos, hizo que amplios grupos de estudiantes optaran por hacer dobles programas y esto, sumado a las reformas que poco reformaron, cerró esta historia que hoy vivimos como si fuera el paisaje natural de la universidad: cursos de 8 semanas que abundan, se abren y se cierran cuando uno menos lo piensa y que tienen a estudiantes corriendo por siempre y para siempre de aquí para allá.